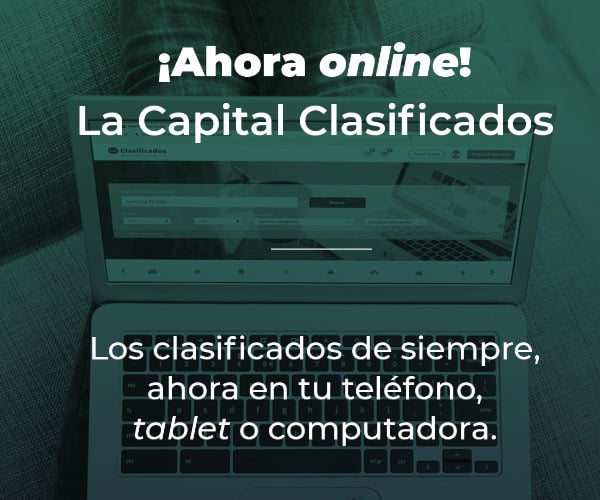“Si este artefacto funciona, debe implicar una incomodidad”
El poeta, crítico y ensayista Diego L. García, habla de su último libro, "Esa trampa de ver", en el que trabaja el estilo de la poesía ensayística.
En su nuevo libro, “Esa trampa de ver”, el poeta y crítico Diego L. García configura una suerte de artefacto poético que ordena sensaciones, imágenes y sonidos, donde propone una crisis de la mirada a través de un lenguaje ensayístico que desarma con elementos filosóficos lo que se entiende por realidad.
“La literatura es mi saco nuevo dice y ensaya/ para un público del público su voz/ mecánica/ todo lo que puede acumular/ para narrar esa trampa de ver”, se lee al comienzo del libro publicado por Añosluz Editora.
En la introducción, el poeta Daniel Freidemberg sostiene que “el mundo que va trazando es el nuestro, nos guste o no, visto con los ojos completamente abiertos y con la inteligencia y la sensibilidad activadas al máximo”.
García (Buenos Aires, 1983) es escritor, crítico y profesor en Letras, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Es autor de “Fin del enigma”, “Hiedra” y “Ruido invierno”, entre otros libros. En diálogo con Télam, sostuvo que la idea era desarmar la realidad, “plantear sujetos que pudieran dislocar al menos unos pocos centímetros el foco”.
– ¿Cómo nacieron estos poemas?
– La idea era desarrollar una poesía ensayística, poder reflejar el proceso de creación y a su vez ponerlo en cuestión. “Esa trampa de ver” propone una crisis de la mirada. Cada texto desarma un punto de vista, es decir de enunciación. Esa es al menos la intención.
– Desde el título se anuncia una suerte de desconfianza en lo que significa ver las cosas y nombrarlas. ¿En esa transcripción se produce un vacío donde siempre falta algo?
– Creo que sí. Y esa falta traté de significarla con puntos suspensivos que cortan a veces el cuerpo de los poemas. Ahí se pierde algo. Siempre se pierde algo. La cuestión también está en desenmascarar cómo los discursos hegemónicos, con sus gólems mediáticos, tienen la intención de que se pierda más de la cuenta, y cómo se rellenan esos huecos con idioteces.
– El libro funciona como un dispositivo que ordena sensaciones, imágenes y palabras. ¿Lo pensaste como un artefacto que intenta pensar la realidad?
– La idea de artefacto me gusta. Me remite a una creación solitaria, enfrascada en el acto de pruebas sucesivas, prototipos. Y esas huellas quise dejarlas en el libro. Si este artefacto funciona, debe implicar una incomodidad, un desaprendizaje de buenos modales. Con respecto a “la realidad”, creo que justamente es el conflicto de la mirada. Esa bola de discursos preconfigurados y aceptados sin cuestionamientos podría ser “la realidad”; pero más que pensarla, la idea fue desarmarla, plantear sujetos que pudieran dislocar al menos unos pocos centímetros el foco.
– Diversos aspectos del cine, la música y la televisión atraviesan el libro. ¿Te interesaba trabajar con elementos por fuera de lo estrictamente literario?
– En esa bola que recién llamábamos “realidad” (y que es esencialmente discursiva) entran esas otras texturas con sus juegos particulares. Por ejemplo, el blues me parece aparte de un género musical fascinante, una mojada de oreja a la voz del poder. No veo diferencia entre géneros si se piensan como parte del puré de lo pensable y lo decible de una época. Durante la escritura de este libro estaba leyendo fundamentalmente filosofía (Holloway, Baudrillard, Han); uno de esos libros “The True Believer” de Eric Hoffer (acerca del fanatismo, escrito en los 50) quedó finalmente como una cita velada dentro de una serie de textos sobre el Western como analogía del poder represivo. Lo mismo me parece que ocurrió con el cine y con la televisión, todo se fundió en un descontrolado diálogo.
– ¿Qué poesía considerás formativa?
– Las primeras emboscadas que sufrí fueron con Vallejo y Gelman, ahí cambió (o se formó) mi concepto de la poesía. Tampoco puedo dejar de nombrar al Indio Solari, alguien que todavía me sigue sorprendiendo y arrinconando con sus letras. Pero ese concepto siguió cambiando muchas veces más, por ejemplo con Girri, con Ashbery, con Kozer, con Arteca, con Freidemberg. Toda lectura puede ser formativa.